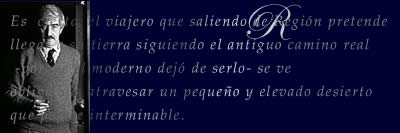| |

ESOS
FRAGMENTOS
Me piden Eugenio Benet, el "tesinando" Francisco García
Pérez y el editor Juan Cruz que cuente en unos folios lo que sepa
acerca de Herrumbrosas lanzas, la novela de la que Juan Benet
publicó tres entregas (en 1983, 1985 y 1986, respectivamente) y
dejó una cuarta iniciada, más que inconclusa, ya que se
trata de una sesentena de páginas que aquí se ofrecen por
primera vez. También por vez primera se presenta toda Herrumbrosas
lanzas en un solo volumen, y lo que ya puedo decir es que la idea
de editarla así algún día la tenía el propio
Benet. Bien es verdad que pensaba dar a la luz primero, suelta como las
otras, la cuarta entrega cuando la acabara. Pero tan planeada tenía
una edición conjunta de las cuatro partes que hasta había
decidido qué ilustración quería para la cubierta:
ese cuadro de Gerard Ter Borch con un jinete cansado o vencido que se
aleja de espaldas sobre su caballo y del que yo mismo le envié
la imagen postal en 1984, tras contemplarlo en el Museum of Fine Arts
de Boston y pensar en seguida en él.
"Lo que sepa acerca de Herrumbrosas lanzas”, como
he dicho antes, significa, claro está, lo que Benet me hubiera
comentado de viva voz o por carta, y me imagino que la sospecha de que
pudiera yo estar enterado de algo nace más del conocimiento de
una larga costumbre que de la ilusa esperanza de que Benet me hubiera
hablado mucho de su proyecto. Pues en lo que se me alcanza, él
no solía contar apenas lo que se traía entre manos -al menos
a los amigos escritores-; a lo sumo, de vez en cuando, gustaba de soltar
una o dos frases, más bien enigmáticas o deliberadamente
alarmantes, y que no hacían sino espolear una curiosidad en sus
interlocutores que sólo satisfacía con cuentagotas. La larga
costumbre, sin embargo, era que, cada vez que sacaba una novela, yo, en
vez de comentársela en persona, como habría sido lo natural
al vivir ambos en Madrid por lo general, le escribía una carta
sobre ella, a la cual él podía responder con otra o bien
de viva voz, según los casos y el humor. Por desgracia, debió
de hacerlo de esta última manera con al menos dos de las tres entregas
de Herrumbrosas lanzas -o quizá fallé yo y en aquellas
ocasiones no le escribí-. Lo cierto es que, así como guardo
una misiva bastante extensa sobre Saúl ante Samuel o su
defensa de En el estado o alguna cuartilla sobre En la penumbra,
las referencias a la presente novela son más bien laterales en
nuestra correspondencia, aunque en una carta le dan pie a hacer algunas
consideraciones de tipo general que sin duda aplicaba a este libro concreto.
Y en conversación, con todo, recuerdo haberle oído un par
de cosas que tal vez puedan ser de interés o ayuda para el curioso
o el investigador, y contribuir a despejar alguna incógnita. Herrumbrosas
lanzas III (1986) abarcaba los Libros VIII-XII, y Herrumbrosas
lanzas IV (sus sesenta páginas existentes) se inicia en el
Libro XV; lo cual podría llevar a preguntarse si los Libros XIII
y XIV fueron escritos y no han sido encontrados entre los papeles que
dejó a su muerte, o si pensaba escribirlos más adelante
aunque cronológicamente fueran a ser anteriores al Libro XV y a
los fragmentos del Libro XVI. Creo que uno puede sentirse tranquilo al
respecto, ya que Benet me dijo en una ocasión que planeaba "saltarse"
algunos Libros, así como dar a alguno un carácter exclusivamente
fragmentario, a efectos de crear la ilusión de que el conjunto
de Herrumbrosas lanzas fuera una crónica hallada incompleta,
con algunas de sus partes perdidas, exactamente como nos han llegado las
de los historiadores de la Antigüedad a menudo, y en concreto las
de dos de sus autores predilectos, a los que también en aquella
oportunidad mencionó: la Rerum Gestarum de su admirado
Amiano Marcelino se inicia en el Libro XIV o XV, no recuerdo ahora bien;
y la Ab Urbe Condita de Tito Livio la conocemos con el gran vacío
de los Libros XI-XIX nunca encontrados, si no me equivoco. Como también
hay lagunas en Tácito, al que mucho admiraba. Esos historiadores
latinos eran sin duda una de sus referencias y aun modelos principales
en la concepción de Herrumbrosas lanzas.
Otro comentario de interés fue que, para la escritura de la tercera
entrega y sin duda para la de la cuarta, y en concreto para las descripciones
bélicas, había decidido inspirarse parcialmente, más
que en las propias batallas y operaciones reales de nuestra Guerra Civil
que él bien conocía, en las que tuvieron lugar en el mismo
suelo durante la Guerra de la Independencia, llamada en inglés
The Peninsular War. Y a este efecto, aprovechando mi estancia en
Oxford entre 1983 y 1985, me encargó que le buscara y enviara una
serie de obras relativas a esta guerra, entre ellas, según consta
en carta a mí dirigida el 7 de mayo de 1984, las siguientes:
"R. Glover: The Peninsular War 1807-1814. London 1974.
Corbett: The Trafalgar Campaign. London 1910.
P. M. Kennedy: The Rise & Fall of British Naval Mastery.
London 1976.
Lamford and Young: Wellingtons Masterpiece: Salamanca. London
1974.
H. Leith: A Narrative of the Peninsular War: 2 vols. London 1934.
Londonderry: A Narrative of the Peninsular War. London 1829.
Sir C. Oman: A History of the Peninsular War: 7 vols. London.
Parkinson: The Peninsular War, London 1974."
"Lo que encuentres de esa lista", apostillaba, "adquiérelos,
por favor, y serás recompensado." En esa misma carta, más
adelante, comentaba: "Yo ahora termino el borrador de la 2.ª parte
de HL que, como te dije, es un poco distinta de la 1.ª aunque he procurado
no apartarme un ápice del estilo ensayado en ésta. En cierto
modo es un paréntesis, antes del volumen III que será el
de más cuerpo bélico y dramático."
Ese "como te dije" debía de aludir a su carta de 27 de
enero del mismo año, en que comentaba: "Realmente tengo poco
tiempo que dedicar a esos ingratos comoquiera que he decidido ocuparlo
casi todo en acumular (al fin) una ingente fortuna; y los ratos libres
los relleno con la redacción de la 2.ª parte de las HL, que más
o menos llevo por su mitad, con un excursus que se me ha ido
un tanto de la mano llevado de una tendencia a la narración romántica
que me ha aflorado últimamente, no sé muy bien por qué
causa."
Con posterioridad a ambas fechas, el 4 de junio de 1984, y tras insistir
con los encargos librescos ("Pero no me olvides: toda peninsular
War que caiga bajo tus ojos (siempre dentro de un orden) hazte con ella";
y bastantes más le encontré), anunciaba el término
de la segunda entrega: "He terminado las HL 2; creo que ha quedado
bien; incluso con algún tímido toque erótico, para
que el público se regocije."
En tono igualmente bromista, me anunciaba el envío del primer volumen
el 20 de octubre de 1983: "Por correo separado te remito hoy las
Quejumbrosas stanzas para que sustituyas el otoño oxoniense por
el invierno regionato. Un libro de gran belleza, que reúne motivos
de muy diverso interés. La razón de enviarlo tan urgentemente
no es otra que la impaciencia por la correspondiente y obligada carta,
de no menos de 5 págs., esta vez. Sea cual sea tu opinión
(que a no dudar ha de ser no ya favorable y encomiástica, sino
entusiasta) has de saber que a tu vuelta seré un hombre rico."
Y sobre la recepción crítica del segundo volumen, y mis
presumibles comentarios a él, decía lo siguiente el 23 de
mayo de 1985: "Me complace mucho comprobar que tu ojo crítico
sigue despierto: en tu carta has señalado lo que sin duda es el
mejor párrafo de HL 2, el que se refiere al punto de luz en la
noche. Es curioso: hace cosa de un mes le envié una breve nota
a Savater para comunicarle que de su último libro lo que más
me gustaba era una imagen (relativa a la superficie rizada de un lago
escocés) y le sugería que le pusiera precio si era su intención
venderla. Bien mirado lo de Barbara Stanwyck tampoco me parece demasiado
mal. Aquí los enterados han coincidido en que no sé trazar
caracteres y que he simplificado las causas de la guerra al reducirlas
a querellas familiares. Es evidente que el primer principio que tiene
el crítico es el de afianzar su personalidad y convencer al lector
de que para algo es crítico: un vigía de la sociedad que
atento sobre todo a los peligros que la amenazan, casi siempre se siente
en la necesidad de comenzar con un: ojo, que yo no me chupo el dedo. Pues
bien, cuando empiezan así -y las variaciones de tal fórmula
pueden ser infinitas- es mejor no seguir adelante."
Pero seguramente la más interesante de las cartas de Benet con
referencias a Herrumbrosas lanzas es la que me envió el
25 de diciembre de 1986 en respuesta, sin duda, a la que yo le había
escrito sobre la tercera entrega. "... reparas en todos los pasajes
sobresalientes", decía, "y silencias los menos afortunados.
Ahora bien, como creo que ya te decía días atrás,
cada día creo menos en la estética del todo o, por decirlo
de una manera muy tradicional, en la armonía del conjunto. Me permito,
incurriendo en una manía muy poco recomendable, citarte un párrafo
de un artículo que [...] supongo que no habrás leído
ni leerás y en el que he querido resumir esta innegable aprensión
hacia el conjunto que tal vez me invade como consecuencia de estar metido
desde hace cuatro años en una aventura -las HL- que lo puede tener
todo menos, por ahora, conjunto: 'El asunto -o el argumento o el tema-
es siempre un pretexto y si no creo en él como primera pieza jerárquica
dentro de la composición narrativa es porque, cualquiera que sea,
carece de expresión literaria y se formulará siempre en
la modalidad del resumen. Definir la narración como «el arte
de contar una historia» me parece una banalidad incalificable; ni
siquiera es una tautología [...]. Pienso a veces que todas las
teorías sobre el arte de la novela se tambalean cuando se considera
que lo mejor de ellas son, pura y simplemente, algunos fragmentos.' Y
si HL 1, HL 2, HL 3, etc., han de servir tan sólo como piezas de
sustentación de unos cuantos fragmentos agradables de leer ¿a
qué más puedo aspirar de acuerdo con lo anteriormente expuesto?
Cuando te decía anoche, un tanto desordenadamente, que me parecía
que habías cruzado una frontera que es difícil atravesar
de vuelta para residir de nuevo en el antiguo territorio, me estaba refiriendo
a ese magnetismo que ejerce un fragmento satisfactorio -que en sí
mismo es perfecto, en contraste con una novela que no lo puede ser nunca,
por su propia constitución- gracias al cual está permitida
cualquier cosa y sin el cual cualquier cosa pasa a ser de segundo orden."
Y bastante más adelante, Benet se extendía sobre la cuestión:
"Muchos poetas creen -y en eso oscuramente justifican la brevedad
de sus composiciones- que todo o casi todo lo que escriben es de esa condición.
Pero es una tontería o una falacia permanente, como la fe de un
creyente. Y precisamente la confianza en que todo sea de la misma altura
es lo que aborta el fragmento. Por consiguiente, creo que los fragmentos
configuran el non plus ultra del pensamiento, una especie de
ionosfera con un límite constante, con todo lo mejor de la mente
humana situado a la misma cota. Por eso te hablaba antes del magnetismo
que ejerce esa cota y que sólo el propio autor puede saber si la
ha alcanzado o no, siempre que se lo haya propuesto pues es evidente que
hay gente que aspira, sin más ni más, a conseguir la armonía
del conjunto."
Poco o mucho, esto es lo que puedo aportar para complacer la petición
de Eugenio Benet, Francisco García Pérez y Juan Cruz. Sólo
me permito aportarle al segundo algún dato sobre los guiños
en la toponimia de Región esparcida por el famoso mapa que Benet
incluyó junto con la primera entrega de Herrumbrosas lanzas:
aparte de los amigos aludidos y ya señalados en su Prólogo,
hay un lugar, Cueva de la Mansura, que pertenece a Félix de Azúa
y a su novela Mansura; otro, Vicenbusto, que debe su nombre a
Vicente Molina Foix y a su novela Busto; y un tercero, por último,
Casaldáliga, que me pertenece a mí y a mi novela El
siglo, cuyo protagonista atendía por ese apellido.
Y ahora, que los lectores vayan en busca de esos fragmentos.
JAVIER MARÍAS
(Prólogo a Juan Benet, Herrumbrosas lanzas, Alfaguara,
Madrid, 1998)
|

Para
el joven Javier Marías,
de la novela un titán,
del amor,
un galimatías.
Juan
Madrid. 1986
|
Dedicatoria
de Juan Benet a Javier Marías en
Herrumbrosas lanzas
Libros VIII-XII
Alfaguara, Madrid, 1986

UNA
INVITACIÓN
No resulta fácil, tan sólo diez días después
de la muerte de Juan Benet, intentar rememorar globalmente su obra con
el propósito de animar a los posibles lectores de esta reedición
a seguir y probar con otros títulos: teniendo ya uno en la mano,
lo más probable es que dependa de él, y no de cuanto yo
pueda añadir, que esos lectores se adentren en nuevos textos.
Pero tal vez logre ser convincente a la hora de comentar -no exactamente
rebatir- la etiqueta que más ha pesado siempre sobre la obra de
Benet. La fama que lo persiguió hasta la muerte y quizá
más allá fue la del autor difícil, complicado y oscuro
(e incluso «abstruso» según quienes no saben manejar
adjetivos y tienen un entendimiento que a lo sumo les da para leer a González-Ruano),
y eso ha hecho, al parecer, que muchos posibles lectores lo hayan rehuido
o se hayan acercado a él ya con miedo, el peor compañero
de cualquier aventura, sentimental, viajera o intelectual. Ese miedo también
ha hecho, según mi conocimiento, que algunos de esos lectores desistieran
a la primera dificultad o zona de sombra, confirmando su prejuicio con
lo que a menudo no llegaba ni siquiera a ser juicio, al carecer todavía
de fundamento bastante: un poco como quien a la entrada de una selva piensa
que va a padecer de desorientación y a encontrarse terribles mosquitos
y una vegetación opresora y serpientes y, tras dar unos pasos y
sentir la inicial penumbra y oír el zumbido de un solo insecto,
decide que todo es sin duda como suponía y que, en efecto, es imposible
atravesar esa selva; y vuelve atrás sus pasos.
No voy a negar enteramente que la obra de Benet presente dificultades,
porque sé, entre otras cosas, que si no las presentara tendría
la mitad del interés que tiene y no produciría la fascinación
que también ha causado en muchos lectores más intrépidos
y resueltos. Pero sí convendría advertir a los más
pusilánimes que no toda la obra de Benet las presenta. Algunos
de sus libros son diáfanos -lo cual no quiere decir nunca triviales
ni simples- y tan deliciosos
como los relatos de Isak Dinesen (Trece fábulas y media);
o tan profundos y amenos como las memorias marítimas de Joseph
Conrad (Otoño en Madrid hacia 1950); o tan misteriosos
y sobrecogedores como Santuario de Faulkner (El aire de un
crimen); o tan agudos e irónicos como El elegido
de Thomas Mann (El caballero de Sajonia y aun En la penumbra,
sus dos últimas novelas publicadas en vida).
La ventaja que además ofrece Benet, a diferencia de tantos otros
escritores que han descansado con el divertimento, es que los
suyos (y de los títulos que he mencionado no podría considerarse
como tal el último, pero sí los otros) vienen a dar lo mismo
-es decir, no menos- que lo que los críticos y profesores, con
la pompa habitual, suelen denominar «obras mayores» de un
autor. Esto no quiere decir que Benet se haya repetido, o no en el mal
sentido del verbo, sino que su obra no se ha desmentido nunca a sí
misma o, dicho de otra forma, que ha dado y ha escamoteado por igual en
todos los casos. Cuando un lector demasiado ingenuo o demasiado torpe
o demasiado bruto le reprocha, por ejemplo, que «no se entiende
bien qué está pasando», o que «uno no se entera»,
debería tener en cuenta dos cosas: primera, que precisamente de
eso se trata, de no saber de manera cabal qué está pasando
porque el pasar que interesa a Benet es el que más se asemeja al
pasar de la vida, en la que nunca nadie tiene todos los datos o toda la
memoria o toda la seguridad o toda la interpretación de cómo
fueron o son las cosas, aun las que más nos atañen o más
han condicionado nuestra existencia, teñidas todas de parcialidad
e incertidumbre. Segunda, que lo mismo sucede con sus obras diáfanas,
con aquellas que el lector poco esforzado puede leer y de hecho lee con
tranquilidad y complacencia: en ninguno de los títulos mencionados,
ni siquiera en el que es un libro de memorias dispersas, están
dados todos los datos; en ese otoño madrileño hay historias
ensombrecidas o sólo apuntadas, la sensación del ocultamiento,
la certeza de que el autor a veces ha preferido callar o pararse, no contar
lo que fuera indiscreto o más bien lo que pudiera satisfacer la
curiosidad más baja del lector de chismes y peripecias. El desprecio
de Benet por la intriga ha sido siempre manifiesto: no sólo porque
veía en ella una manera burda de hacer pasar al lector las páginas,
sino también porque sabía que ese recurso está al
alcance de cualquiera, desde Dickens hasta el más infame guionista
de culebrones. Lo que el lector debe saber, así pues, es que Benet
jamás le dará carnaza barata de la que hoy se encuentra
por doquier no sólo en la televisión, la radio y la prensa,
sino también en la literatura; tampoco le ofrecerá un retrato
artesanal de lo que ya conoce, no le confirmará en lo que ya sabe,
ni será complaciente dándole la razón acerca de lo
que el lector ya ha pensado impersonalmente, es decir, de lo que ya piensa
por él su época sin necesitar la contribución de
su esfuerzo. Y en ese sentido sí es un autor difícil, pero
no más que Proust o Faulkner o Kafka o Conrad o los propios Shakespeare
y Cervantes: ninguno de ellos halagó y adormeció las mentes,
sino que las hicieron despertar con zozobra, y preguntarse. Pero si Benet
aplica las mismas dosis de incertidumbre y tiniebla en sus libros diáfanos
y en sus libros oscuros, ¿por qué estos últimos son
así considerados? ¿Porqué a los primeros se pueden
acercar y se han acercado sin ningún temor tantos lectores ocasionales?
Sólo encuentro una explicación, y es un poco lamentable:
se trata de un problema de sintaxis (pero no es culpa de un escritor que
algunos de sus lectores no lo hicieran bien en la escuela). En sus novelas
más ambiciosas y extensas el párrafo de Benet es largo y
amplio y alambicado, lleno de meandros, incisos y prolongadas metáforas
que cobran autonomía dentro de la narración o discurso general,
al que a veces cuesta volver, en efecto, si uno no ha admitido esa importancia
o autonomía de lo que sólo las costumbres tipográficas
(o los hábitos lectores más holgazanes) hacen ver como lateral,
prescindible o secundario. En la apasionante e inaugural Volverás
a Región (pero aquí no tanto), en Una meditación
o en Un viaje de invierno, en Saúl ante Samuel
o en algunos pasajes de Herrumbrosas lanzas el lector perezoso
puede sentirse ofuscado por el enmarañamiento de la selva en la
que llegó a adentrarse.
Pero ni siquiera ese lector debería asustarse si tiene en cuenta
y recuerda de qué tipo de excursión se trata, es decir,
si considera qué es lo que a Benet interesa y no interesa: lo segundo
(la mencionada intriga, el camino recto por no decir lineal, la iluminación
sin contrastes ni veladuras, lo consabido) no lo tendrá, ni deberá
buscarlo; lo primero lo obtendrá con creces, y quizá aquí
termino, con algo a lo que ni el lector más atento debería
atreverse, aventurarse a decir lo que a un autor misterioso interesa:
la pura hipnosis del estilo, que es lo que hace pasar las páginas
sin métodos fraudulentos ni recursos de barracón de feria;
las ráfagas de un pensamiento inquietante que, si no irracional,
no necesita exponer razones para afirmarse y persuadir en el momento de
manifestarse; las descripciones exactas como un mapa o un cuadro; el largo
aliento, el párrafo noble, el vigor de la prosa que obliga a leer
conteniendo la respiración, y no precisamente porque el lector
ansíe saber qué va a pasar o está ya pasando (lo
que ansía es ver el paso); el pulso de la decadencia, del que no
se le hablará, sino que uno sentirá palpitando; la representación
de la espera, que es aquello en que consiste la vida de todos los hombres,
su esencia; los despojos que el amor va dejando a su paso tras llegar
siempre tarde a la cita con las personas; la intrusión del pasado
y del rito y del resentimiento, es decir, de todo lo que nunca deja de
ser o nunca pasa del todo, acechando el presente y mandando sobre el futuro;
«la malevolencia de un tiempo como el viento», según
ha dicho hace poco Sánchez Ferlosio, el sonido de ese viento sobre
los tejados y contra las puertas, en el páramo y a través
de los ríos y en las cimas de los montes; el ruido de las batallas
y el silencio de los fusilamientos; la usurpación y las maldiciones
de una naturaleza siempre más poderosa que sus víctimas,
que la contemplan tras una ventana con los cristales rotos; y también
lo más íntimo, el rumor de los objetos que ya no son de
nadie, la letra de las cartas que nunca serán leídas y las
voces de los vestidos que dejaron atrás los muertos, aún
colgados de sus perchas.
El lector osado hallará todo eso y mucho más en los libros
de Juan Benet. Puede que tenga a veces la sensación de encontrarse
tan sólo con trozos, fragmentos marmóreos de una lápida
inmensa, y a mi modo de ver eso no debiera preocuparle ni disuadirlo,
sino incitarlo a seguir adelante en la seguridad de que será recompensado
por el recuerdo: porque los textos de Benet resuenan tras acabarlos, y
en su literatura el juego no consiste principalmente en entender o saber
o seguir una historia aterradora y magnífica, sino más bien
en leer, y en parar y asombrarse, y en seguir leyendo.
JAVIER MARÍAS
(Epílogo a Juan Benet, En el estado, Alfaguara, Madrid,
1993. Recogido en Javier Marías, Literatura y fantasma,
Alfaguara, Madrid, 2001.)

JUAN
BENET MISTERIOSO
Don Juan Benet pasó muchas horas de su vida ahí donde lo
vemos en la primera foto, sentado o echado en su famosa otomana que todos
sus amigos le envidiamos siempre. Rodeado de libros y discos en controlado
desorden, sobre la mesita suplementaria un paquete de cigarrillos, un
cortaplumas. Su figura alargada se ve aquí entera, con las piernas
cruzadas dejando al descubierto un poco de pantorrilla, un detalle que
milagrosamente no lo priva de un átomo de elegancia, como si la
suya involuntaria pudiera sobreponerse a cualquier descuido. Quizá
se ha incorporado un momento sólo para que su hija Juana le haga
el retrato, quizá por eso su mirada está todavía
donde estaba su mente, en la lectura interrumpida o en la meditación
más grave que malhumorada, más misteriosa que apesadumbrada,
a veces es difícil distinguir esas cosas en los ojos que nos están
mirando. Está vestido como lo están los hombres recién
llegados del trabajo, sin chaqueta ya pero aún con corbata. Llama
la atención ese pelo blanco y gris brillante, parece la superficie
en día nublado de un mar en calma, como si en él hubiera
movimiento y flujo, menores que los de una ola, un pelo hidráulico.
El bigote y las cejas mucho más oscuros restan venerabilidad al
cabello, se trata de un hombre incisivo y alerta, tanto que puede resultar
imparable en sus argumentos si se lo propone. No apoya la mano en la mejilla,
sino la mejilla en la mano distinguida y grande, que abarca. Su expresión
es enigmática, parece haber en ella una mezcla de impaciencia y
sufrimiento, de conmiseración y sorpresa; y algo de descreimiento,
quizá era el curso de sus pensamientos aún retenidos al
levantar la vista.
Esa mano izquierda vuelve a aguantar la cara en la segunda imagen, mucho
menos casera aunque no se vea ningún contexto. Benet está
vestido para alguna ocasión, esa camisa a rayas con el cuello blanco
es algo infrecuente y el nudo de la corbata a lunares aspiró a
estar ajustado y tal vez fue soltándose durante una velada. Los
ojos son aquí más soñadores y más amables,
pero de nuevo están llenos de ambigüedad o indecisión
voluntaria o misterio, exactamente como sus novelas. Benet puede estar
escuchando algo que le parece una majadería y a lo que replicará
en cuanto su interlocutor haga la pausa, o bien puede estar mirando con
afecto y hasta emoción contenida a alguien que lo complace. En
su expresión hay otra vez mezclas insólitas o desusadas,
melancolía y guasa, diversión y piedad, conformidad y desacuerdo,
todo es leve. Las manchas de la piel y las arrugas del cuello son lo único
no juvenil del retrato: el pelo se aparece más alborotado que en
la primera foto, como de muchacho que procuró peinarse sin conseguirlo
antes de salir de casa, pese a la mucha agua. La nariz larga y ganchuda
da brío al rostro, la sonrisa insinuada indica de nuevo su estado
de alerta bajo la apariencia ensoñada de los ojos que jamás
rehuyen. Es un hombre con aplomo y seguramente le interesa todo, esto
es, demasiadas cosas en las que se va gastando sin importarle. No está
hecho para la muerte, y que esté muerto es en su caso otra ambigüedad,
otra indecisión voluntaria, sobre todo un gran misterio.
JAVIER MARÍAS
(De la serie titulada “Contrafiguras”, publicada originalmente
en Cuadernos Cervantes, núm. 4, junio de 1995. Recogido
en Javier Marías, Miramientos, Alfaguara, Madrid, 1997.)
Fotos
1. Juana Benet
2. Quique Fidalgo (Staff)

ARTÍCULOS
DE JAVIER MARÍAS SOBRE JUAN BENET
“El señor Benet recibe”, pp. 233-235
“Volveremos”, pp. 236-238
“Don Juan Benet se va de viaje”, pp. 239-241
“Una invitación”, pp. 242-247
“El señor Benet pinta y compone”, pp. 248-251
“Mispíquel o leberquisa”, pp. 252-258
“El
reconocedor del Diablo”, pp. 259-261
Recogidos
en Literatura y fantasma bajo el epígrafe “Sobre
Benet y los amigos comunes”.
MENCIONES
A JUAN BENET EN LIBROS DE ARTÍCULOS
Literatura y fantasma, Alfaguara, Madrid, 2001
“Desde una novela no necesariamente castiza”, pp. 51-53
y 60-61
“La muerte de Manur”, pp. 88 y 89
“Errar con brújula”, p. 109
“La mayor de las perversiones”, p. 141
“La huella del animal”, p. 166
“Quinielas”, p. 174
“Nuestro testigo”, pp. 263 y 264
“Lo que no escribió Faulkner”, p. 338
“Para que Nabokov no se la cargue”, p. 344
“Mi trastorno”, p. 353
“La negra espalda de lo no venido”, p. 369
“Una pobre cerilla”, p. 414
Mano
de sombra, Alfaguara, Madrid, 1997
“Nota previa”, p. 13
“Vida vagabunda”, p. 43
“Diálogos de París”, pp. 79 y 80
“Lo que nos ha ocurrido”, pp.162 y 163
“Letras de fútbol”, p. 175
Seré
amado cuando falte, Alfaguara, Madrid, 1999
“Jünger y Gelhorn”, p. 221
Pasiones
pasadas, Alfaguara, Madrid, 1999
“El aborigen”, p. 170
“Polvoriento espectáculo”, p. 210
“La dificultad de perder la juventud”, p. 233
Salvajes
y sentimentales. Letras de fútbol, Aguilar, Madrid,
2000.
“Los himnos”, p. 61
“El héroe musical”, p. 85
“Letras de fútbol”, p. 101
A
veces un caballero, Alfaguara, Madrid, 2001
“Soy anómalo y anormal”, p. 243
“Nota sin pie de página”, p. 339
“De memoria locuaz leída”, p. 357
Vida del fantasma, Alfaguara, Madrid, 2001
“El fantasma y la Sra. Muir”, p.133
“Todos los días llegan”, p.160
“La nueva máscara de lo de siempre”, p. 220
“Los que van a morir se retratan”, p. 317
“Los muertos lejanos”, pp. 460 y 461
PRÓLOGOS
“He
contado de palabra, pero no por escrito, cómo llegué a publicar
Los dominios del lobo. Lo cierto es que aún no tenía
ese título cuando conocí a Vicente Molina Foix, que iba
a salir en una antología poética, y poco después
a Juan Benet. Durante el curso 1969-70 di en acudir por las noches a un
local madrileño en el que se reunía gente de cine y de letras
y que por fortuna no era el café Gijón. Algunas de esas
noches, a la salida del local, un grupo de amigos nos desplazábamos
hasta el cercano Paseo de Recoletos y allí, sobre la dura acera,
yo cometía la imprudencia de dar algunos volatines y piruetas,
arte en el que era bastante más hábil que con la guitarra.
La afición a ganar dinero en la calle hizo que Molina y Benet se
convirtieran poco menos que en mis apoderados, y a partir de entonces
los volatines fueron efectuados sólo tras colecta previa entre
los asistentes, que iban en aumento. Siempre he tenido la sospecha de
que Molina y Benet -pero sobre todo Benet- me explotaron durante aquel
breve periodo, pero en todo caso la parte que yo percibía solía
darme para regresar a mi casa en taxi. Poco después mis improvisados
managers supieron que, además de dar saltos, yo escribía,
o al menos que había escrito una novela. Los dos la leyeron y a
los dos gustó. Molina acabó por encontrarle el título
que le faltaba y Benet hizo gestiones para su publicación. Por
ese motivo Los dominios del lobo va dedicado a ambos.”
Febrero de 1987
(Prólogo para la reedición de Los dominios del lobo,
Anagrama, Barcelona, 1987. También en la actual edición
de Alfaguara, Madrid, 1999)
OTRAS
MENCIONES A JUAN BENET EN LOS PRÓLOGOS DE:
El siglo, prólogo de octubre de 1994
para la reedición de Anagrama, Barcelona, 1995. También
en la actual edición de Alfaguara, Madrid, 2000.
Mano de sombra, Alfaguara, Madrid, 1997. Nota
previa, diciembre de 1996.
Si yo amaneciera otra vez. William Faulkner un entusiasmo,
Alfaguara, Madrid, 1997. “Lo que no escribió Faulkner. (Presentación
o arenga)”.
Desde que te vi morir. Vladimir Nabokov, una superstición,
Alfaguara, Madrid, 1999. “Para que Nabokov no se la cargue. (Presentación
o disimulo)”.
Vidas escritas, P.D. al prólogo: “Siete
años y siete meses después”, septiembre de 1999, para
la actual edición de Alfaguara, Madrid, 2000.
DEDICATORIAS
DE SUS OBRAS
Los dominios del lobo, Edhasa, Barcelona, 1971;
Anagrama, Barcelona, 1987; Alfaguara, Madrid, 1999.
“Para Juan Benet y Vicente Molina Foix”.
“La
dimisión de Santiesteban”. Cuento de la recopilación
Mientras ellas duermen, Anagrama, Barcelona,
1990; Alfaguara, Madrid, 2000.
“Para Juan Benet, con quince años de retraso”
Si
yo amaneciera otra vez. William Faulkner, un entusiasmo,
Alfaguara, Madrid, 1997.
“Para Juan Benet, in memoriam, esta Faulkneriana”
NEGRA
ESPALDA DEL TIEMPO
“Y
tampoco supe que era la última vez la última vez que vi
a Juan Benet, mi maestro literario y amigo durante veintidós o
más años. Y aunque sí sabíamos que estaba
mal enfermo y que ya no iba a durarnos su compañía, también
estaba seguro de que todavía habría de verlo en dos o tres
ocasiones, una o dos al menos, y así la última visita que
le hice a su casa con Mercedes López- Ballesteros no fue vivida
por mí ni por ella como la despedida ni estuvimos sombríos,
creíamos que aún no tocaba decirse adiós, con el
pensamiento. Yo había viajado poco antes no a París sino
a Londres, y volví contando anécdotas divertidas y semiapócrifas
de Guillermo Cabrera Infante y de su mujer Miriam Gómez, estupendos
relatores, con imitación de su habla cubana incluida, y mucho solía
disfrutar don Juan sus cuentos, con la gran simpatía que les profesaba.
Algunas historias eran tan disparatadas que le hice reír con gran
fuerza, tanta que llegó a protestar en un momento dado y me dijo,
con escasa convicción y en medio de las carcajadas: ‘Ay,
no me hagas reír tanto, que me duele aquí', y se señaló
no recuerdo si el pecho o un costado. Pero yo no tuve piedad y seguí
desvariando y contando y exagerando, ya no sé si era la increíble
historia de Borges en Sitges ('un lugar muy salvaje') con la rebanada
de pa amb tomàquet atorada, o la del canguro erecto y
'homosexualista' en Australia, o la del actor Richard Gere y la máquina
amatoria atorada, o la del doctor Dally que tenía medio cuerpo
inmóvil pero de color variable (longitudinalmente) y vendía
los libros que no debía, los Cabrera son inagotables. Así
que gracias a ellos hice reír sin cesar a don Juan aquella noche
y cómo me alegro ahora de haberlo hecho y de no haber parado cuando
dijo que le dolía la risa, porque resultó ser la noche última
y así mi penúltima visión de don Juan es un Juan
muy risueño. Ya no volví a verlo, sólo hablé
con él por teléfono para decirle que había releído
Volverás a Región para escribir un artículo,
su primera novela de cuya publicación se cumplían veinticinco
años, y que era ahora cuando de verdad era buena. '¿Sí?
¿Tú crees?', preguntó con ingenuidad no fingida.
Y en realidad sí volví a verlo, pero a los pocos minutos
de que hubiera muerto en la primera hora del 5 de enero de1 93, va ya
para cinco años. Vicente Molina Foix estaba conmigo y fue a buscar
a casa unos gemelos para que enterraran a don Juan con ellos, porque ni
su mujer ni sus hijos lograban encontrar los de él aquella noche
(así que los gemelos no habrían servido para reconocerlo).
La noche que lo visitamos Mercedes y yo fue la del 12 al 13 de diciembre,
era sábado. Él salió a la puerta a despedimos ya
tarde, y la última visión es por tanto la de su figura larga
en lo alto de los escalones de entrada de su chalet de El Viso, con la
sonrisa aún puesta de la risa pasada como un rastro suave y adormecedor
antes del sueño, la larga figura en penumbra recortada contra la
luz de dentro diciéndonos adiós con la mano y no con el
pensamiento. En cuanto cerró la puerta y nosotros doblamos la esquina,
Mercedes se echó a llorar y hundió la cara en mi hombro,
me mojó el abrigo. Había trabajado para él a diario
durante tres años, y ella sí se había despedido,
yo creo, con su pensamiento.” [pp. 216-218]
(Otras
menciones a Juan Benet en Negra espalda del tiempo: páginas
59, 163, 177, 181, 264, 321-332, 345 y 363.)
(Javier Marías, Negra espalda del tiempo, Alfaguara, Madrid,
1998)
TU
ROSTRO MAÑANA 1. FIEBRE Y LANZA
“Nada de esto me interesaba mucho, pero todos, con mayor o menor
atención y conocimiento, simpatía o antipatía hacia
los depurados, lo referían: Orwell, Thomas, Salas Larrazábal,
Riesenfeld, Payne, Alcofar Nassaes, Tinker, Benet, Preston, Jackson, Tello-Trapp,
Koestler, Jellinek, Lucas Phillips, Howson, Walsh, la mesa de Wheeler
ya abarrotada por sus muchos libros abiertos, me faltaban dedos para sostener
cada página y los cigarrillos, por fortuna la mayoría de
los volúmenes llevaba índice onomástico, a Nin se
lo llamaba Andreu o Andrés según los casos. Nin fue detenido
en Barcelona el 16 de junio y desapareció en seguida (luego más
bien fue secuestrado), y como era el dirigente más conocido, tanto
en España como sobre todo en el extranjero, su ignorado paradero
se convirtió en un breve escándalo y en un largo, quizá
eterno misterio que dura hasta nuestros días, en los que no habrá
mucha gente, supongo, preocupada por resolverlo, aunque ya llegará
el novelista idiota y deshonesto (si no ha llegado ya y no estoy al tanto)
que decida y pretenda desvelarlo: según las bibliografías
ha habido ya una película medio inglesa y medio española
sobre aquellos meses y aquellos hechos, no la he visto pero al parecer,
por suerte, no es idiota, a diferencia de tantas españoladas blandas,
falaces, vagamente rurales o provinciales y muy sensibleras sobre nuestra
Guerra, que son aplaudidas sin falta por las buenas conciencias de mi
país, las profesionalmente compasivas y por vocación demagógicas,
sacan réditos de ello.
Sin duda a causa de este misterio, los historiadores o memorialistas o
relatores empezaban a diferir en este punto. Aún coincidían
todos en el estupefaciente hecho de que ni siquiera el Gobierno, con los
teóricos responsables del orden a la cabeza -el Director General
de Seguridad Ortega, el Ministro de la Gobernación Zugazagoitia,
el Primer Ministro Negrín, menos todavía el Presidente Azaña-,
tenía la menor idea de qué se había hecho de Nin.
Y cuando se les preguntaba y negaban conocer su destino, nadie los creía,
tan lógica como irónicamente, pese a que eran en efecto
incapaces de contestar, según Benet, 'por ignorar los mane-jos
de Orlov y sus muchachos de la NKVD', que habrían actuado por su
propia cuenta. Aparecieron pintadas con la interrogación ‘¿Dónde
está Nin?', que a menudo obtuvieron la respuesta de los stalinistas
'En Burgos o en Berlín', dando a entender con ella que el dirigente
revolucionario se había fugado y pasado al enemigo, es decir, a
sus verdaderos amigos Franco o Hitler. Las acusaciones eran tan increíbles
y burdas (los miembros del POUM fueron calificados de 'trotsko-fascistas',
siguiéndose en esto al pie de la letra los dicterios de Moscú)
que, para apoyarlas y adecentarlas, la prensa socialista y republicana
se vio en la necesidad de secundar a la comunista: Treball, El
Socialista, Adelante, La Voz, ninguno se quedó
atrás en la difamación.
No recuerdo qué historiadores de alguna obra colectiva sostenían
que Nin había sido trasladado de inmediato a Madrid para su interrogatorio,
y que poco después 'fue secuestrado cuando estaba retenido en el
Hotel de Alcalá de Henares', pese a contar con vigilancia policial,
por 'un grupo de gentes armadas uniformadas que se lo llevó bajo
amenazas'. Según ellos, en el supuesto forcejeo entre los agentes
que lo custodiaban y los misteriosos asaltantes uniformados (no especificaban
uniformados de qué), 'cayó al suelo una cartera con documentación
a nombre de un alemán y escritos diversos en esa lengua, junto
con insignias nazis y billetes españoles del lado franquista'.
Pero el asunto de los brigadistas a que se había referido Tupra
quedaba algo más claro en Thomas y en Benet (sin duda era la monumental
Spanish Civil War del primero -no sé por qué diablos
la llamo 'compendio', abarca más de mil páginas- lo que
Tupra habría leído en su juventud). De acuerdo con Thomas,
Nin fue trasladado en coche desde Barcelona 'a la propia prisión
de Orlov' en Alcalá de Henares, cuna de Cervantes muy cercana a
Madrid pero 'casi una colonia rusa' por entonces, para ser interrogado
personalmente por el más oblicuo representante de Stalin en la
Península con los habituales métodos soviéticos para
los 'traidores a la causa'. Al parecer la resistencia de Nin a la tortura
fue asombrosa, esto es, espantosa habida cuenta de que Howson mencionaba
un informe no especificado -ojalá poco fiable- según el
cual a Nin lo habrían desollado vivo. Lo cierto es que éste
se negó a firmar ningún documento admitiendo su culpabilidad
o la de sus compañeros, y tampoco reveló los nombres que
se le pedían, de los trotskistas menos notorios o del todo desconocidos.
Orlov perdió los estribos ante su terquedad y andaba fuera de sí,
en vista de lo cual sus camaradas Bielov y Carlos Contreras, que lo acompañaban
en la infructuosa faena (este último un alias, el del italiano
Vittorio Vidali, como también lo eran Orlov de Alexander Nikolski
y Gorkin de Julián Gómez, quién no lo tenía,
según se ve), temerosos los tres de la probable furia que su ineficacia
persuasora despertaría en Yezhov, su superior en Moscú y
jefe supremo de la NKVD, sugirieron escenificar 'un ataque nazi para liberar
a Nin’ y deshacerse de este pintoresco modo del secuestrado engorroso
y a buen seguro demasiado quebrantado y maltrecho para ya devolverlo a
ninguna luz, ni a ninguna penumbra siquiera, ni quizá tampoco a
una tiniebla. 'Así que una noche oscura', relataba Thomas como
si fuera el rumor del río y el hilo, 'probablemente el 22 o el
23 de junio, diez miembros alemanes de las Brigadas Internacionales asaltaron
la casa de Alcalá en que se hallaba retenido Nin. Hablaron ostentosamente
en alemán durante el fingido ataque, y dejaron tras de sí
algunos billetes alemanes de ferrocarril. Nin fue sacado de allí
y asesinado, tal vez en El Pardo, el parque real al norte de Madrid.'
Benet decía por su parte -aún más fluvial, o más
mezclado con el río, o un hilo más denso de continuidad,
acaso porque me hablaba en mi lengua- que Orlov había encerrado
a Nin 'en el sótano de un cuartel de Alcalá de Henares para
interrogarlo personalmente'. (Es de suponer que en aquel sótano,
casa, cuartel, hotel o prisión -era curioso cómo los historiadores
no se ponían de acuerdo sobre el carácter del lugar- se
hablaría durante las sesiones en ruso, que sin duda el interrogado
conocía mejor -Tolstoy, Chejov, Dostoyevski-- que su interrogador
el español.) Nin 'llegó a exasperarlo de tal manera que
Orlov decidió liquidarlo por miedo a las represalias de su superior
en Moscú, Yezhov. No se le ocurrió otra cosa que imaginar
un rescate llevado a cabo por un comando alemán de las Brigadas,
supuestamente nazi, que lo liquidó en un arrabal de Madrid y probablemente
lo enterró en un jardincillo interior del palacio de El Pardo'.
Y añadía Benet, no pudiendo dejar de ver la grave ironía
y refiriéndose al hecho de que ese palacio se convirtiera en la
residencia oficial de Franco durante sus treinta y seis años de
dictadura: '(Considere el lector el destino de unos huesos conmovidos
bajo las pisadas de aquel otro decidido antistalinista, cuando por allí
paseara en sus ratos de ocio.)' Y apostillaba: 'Como sujetos a una maldición
-el silencio de Nin- los muchachos de Orlov irían apareciendo en
semanas sucesivas por las cunetas de Madrid, con un tiro en la nuca o
un cargador en la barriga'. Quizá fue ese el caso de Bielov, pero
no el de Vidali o Contreras (o en los Estados Unidos Sormenti), que fue
líder de los comunistas de Trieste largo tiempo, ni el del propio
Orlov, quien, no más tarde que en el 38, y cuando recibió
la orden de salir de España y regresar a Moscú, no quiso
engañarse sobre el destino que allí lo aguardaba y partió
de incógnito en un barco para reaparecer más adelante en
el Canadá y luego llevar durante muchos años una existencia
secreta como ciudadano respetable de los Estados Unidos, donde acabó
por publicar un libro en 1953, The Secret History of Stalin’s
Crimes (por supuesto sin implicarse apenas en ellos), y por echar
alguna que otra mano al FBI en casos difíciles de 'espionaje',
como el de los hermanos Soble y el de Marc Zbrowsky: cuántas cosas
innecesarias se aprenden en las noches imprevistas de estudio. Esto, dicho
sea de paso, llevaba a algún exégeta más bien simplista,
rabioso y frívolo -no recuerdo quién, se me seguían
amontonando los tomos, fui por unos bombones y trufas, me serví
una copa, tenía manga por hombro la estantería oeste de
Wheeler y su mesa ya hecha un asco- a concluir que el Mayor Orlov había
sido desde el principio un topo de los americanos y que la mayoría
de los individuos que mandó ejecutar en España como 'quintacolumnistas'
fueron en realidad puros y leales rojos, víctimas de Roosevelt
y no de Stalin. No cabe duda de que el maniqueo acertaba en lo que respecta
a Nin, si no en lo de 'leal' ente-ramente (si había que serlo a
Stalin desde luego no lo era), sí en lo de 'puro' y 'rojo'. Y aunque
no fue ángel ni santo ni siquiera inofensivo (quién pudo
serlo en aquella guerra), su asesinato y el de sus camaradas (algún
historiador cifraba en centenares y algún otro en millares los
miembros del POUM y anarquistas de la CNT enviados a la fosa por Orlov
y sus acólitos españoles y rusos), así como la difamación
difundida y creída por demasiados y que ni siquiera cesó
tras su supresión física y el aplastamiento de su partido,
constituyeron, según casi todas las voces que escuché en
las páginas de aquella noche silenciosa junto al río Cherwell,
la mayor y más dañina vileza cometida por un bando contra
gente de su propio bando durante la Guerra.”
(Javier Marías, Tu rostro mañana 1 Fiebre y lanza,
Alfaguara, Madrid, 2002, pp. 145-150)
ENTREVISTA
Javier
Marías habla de Juan Benet
Declaraciones
recogidas por Inés Blanca
Entrevista
publicada en El ojo de la aguja
(nº 4-5, primavera de 1993)
(La entrevista se realizó el día 8 de febrero de 1993.)
|